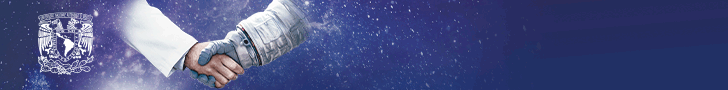Boris Berenzon Gorn.
A Morelos Torres y Edgardo Bermejo, amigos indisimulados del tiempo.
Como un camino en otoño: tan pronto como se barre, vuelve a cubrirse de hojas secas.
Franz Kafka
Estamos entrando en el último cuarto del año; el equinoccio de otoño ha vuelto nuevamente, trayendo consigo una de las épocas más amadas por todos y de amplia presencia en la literatura, la música y en los simbolismos culturales posmodernos. Sin embargo, también ha ocupado un importante lugar a lo largo de la historia, siendo motivo de innumerables representaciones de la transición y la persistencia. Finalmente, las construcciones del tiempo y el espacio atienden las necesidades costumbristas e irremediables de los seres humanos, pero se le escapan sus pasiones y el azar que los recorre. Porque a veces Dios si juega a los dados y otras estos vienen cargados.
La concepción cíclica del tiempo es una constante en numerosas culturas y latitudes a lo largo de la historia. Tiene más importancia en nuestros días de la que solemos concederle y se ha convertido incluso en un lugar común que sirve para entender el universo emocional, los procesos mentales, la adaptación a los cambios e incluso para definir elementos clave de nuestra personalidad. “Cerrar ciclos” es el cliché que ofrecen todos los libros de superación personal, e incluso cada año iniciamos nuestra propia vuelta a la Tierra tomando como punto de referencia el tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta alrededor del sol.
El hecho de que se haya convertido en un lugar común implica que lo hemos normalizado y que estamos acostumbrados a pensar en el tiempo cíclico como algo que funciona per se, que es incuestionable y que involucra una eterna vuelta al estado anterior de las cosas, posibilitando nuevos e infinitos comienzos, dándonos nuevas oportunidades para construir el porvenir, reparar el pasado y experimentar una y otra vez en búsqueda de objetivos. Se admite, de manera innegable, que el tiempo funciona de manera cíclica.
Esta concepción no es casualidad; se ha originado con base en la observación de la propia naturaleza y han contribuido siglos y siglos de análisis constante, desarrollo de técnicas y tecnologías encaminadas a la comprensión de lo que pasa en el cielo y cuál es nuestro lugar en medio de ese movimiento. La naturaleza es cíclica en muchos sentidos, precisamente porque corresponde con los cambios que ocurren en el entorno, originados por el movimiento de los astros: el día y la noche, las fases lunares, las estaciones del año. Los ciclos han marcado la evolución de las especies y estos cambios les han permitido adaptarse y permanecer.
No somos la excepción. Los ciclos biológicos también marcan nuestra humanidad y nuestro estar en el mundo. Todos los seres humanos experimentamos el “ciclo” de la vida. Nacemos, a veces crecemos, a veces nos reproducimos, a veces envejecemos, inevitablemente morimos. Luego, otros seres llegan después, siempre cumpliendo ese patrón. El individuo vive un camino sin retorno, pero la humanidad se mantiene girando en círculos como en una rueda de la fortuna donde unos bajan y otros suben, cada minuto, en todas partes. También nos marcan otros ciclos, como el ciclo menstrual, que recuerda desde la transgresión femenina que es imposible escapar de la repetición.
Las culturas del mundo se han desarrollado gracias a la comprensión elemental de los ciclos marcados por el movimiento. Para que el surgimiento de la agricultura fuera posible, los seres humanos necesitaron estudiar de cerca el efecto de las estaciones sobre las plantas y los animales. Así se identificó el momento preciso para sembrar, para que las plantas crecieran y dieran frutos, para cosechar e incluso para descansar en los largos y sinuosos inviernos, que se hacían más largos y sinuosos a medida que las civilizaciones se desarrollaban más cerca de los polos terrestres. Y las grandes civilizaciones surgieron perfeccionando ese conocimiento, aplicando selección e incluso llevando a las plantas a depender de su intervención, como ocurrió en toda Mesoamérica con el maíz.
Las civilizaciones aprendieron a dar valor al sol, al agua y a la tierra, a analizar con mayor o menor exactitud el movimiento de los astros e hicieron predicciones tan precisas que sabían cuándo habría eclipses o en qué momento se estaba más cerca de un planeta u otro. Los mayas fueron especialmente impresionantes en el manejo del tiempo, y la piedra de Sol de Tenochtitlán constituye una representación magnífica de este tiempo cíclico donde la siembra y la cosecha son momentos definitivos.
Era natural que los ciclos agrícolas desencadenaran esfuerzos de comprensión humana y que en torno a ellos se desarrollaran mitos y ritos, sistemas de creencias con dioses animales y antropomorfos, astros que devoraban seres humanos o que requerían un sacrificio para volver al día siguiente. Jamás podría ponerse en duda que lo más importante para la continuación de la existencia era asegurar que el ciclo siguiera andando, contando con la repetición perpetua. Con el ciclo se nace y se renace, se destruye y se vuelve a crear. En los simbolismos culturales de todo el mundo, los ciclos son señal de nacimiento y muerte, de cambio y renovación.
A medida que la historia avanza, el tiempo en numerosas culturas se ha seguido viendo como un ciclo, marcando la concepción de la historia. Así como la cultura náhuatl y maya, otras civilizaciones han concebido el tiempo cíclico como elemento crucial. Los egipcios, por supuesto, estaban seguros de la resurrección, al menos de las personas poderosas; los griegos plantearon desde la filosofía la propuesta del “eterno retorno” (posteriormente retomada por Nietzsche) y examinaron la repetición de patrones a través de festividades agrícolas. La Cábala presupone que el tiempo del pueblo judío es hijo de la voluntad. Los celtas crearon su cultura a través de las estaciones del año y gran parte de estos sincretismos permearon la religión católica y la cultura occidental moderna. En China, Australia, Rusia, la India y en cualquier lugar que busquemos, encontraremos ejemplos de esta concepción cíclica del tiempo.
El otoño en nuestra perspectiva cultural ha adquirido una cantidad infinita de significados, muchos de ellos asociados a los ciclos agrícolas, de los que a menudo nos olvidamos y desvinculamos de su origen. La transición marcada por el otoño suele estar asociada a la época de la cosecha, de abundancia, gratitud y preparación para el descanso: un largo descanso marcado por el invierno. Se ha impregnado de espiritualidad, como una etapa de transición entre lo divino y lo terrenal, entre la vida y la muerte. En el caso de nuestro país, el Día de Muertos es la celebración del otoño por antonomasia; las ofrendas son una verdadera mezcla cultural que incluye desde tintes mesoamericanos hasta celtas y medievales, todos atravesados por un imaginario común: la cosecha, el agradecimiento y la conexión con la muerte y la trascendencia. Los colores en la naturaleza cambian, cambia la intensidad de la luz, el clima y hasta los olores. Y al igual que en nuestro país, en todo el mundo hay celebraciones conectadas con el otoño.
Parece que la concepción cíclica del tiempo está impresa en nuestra biología y nuestra historia. Pero también encierra peligros; el más agudo quizá es olvidarnos de la finitud, de la impermanencia, el desasosiego y de que el pasado es inaccesible en sí mismo. La falta de responsabilidad con el aquí y el ahora, con el futuro que difícilmente puede restringirse a una repetición interminable, puede definir nuestras decisiones de manera no siempre favorable. Por lo tanto, comprender y celebrar nuestra herencia cultural nos permite ser más críticos y conscientes de la manera en que tomamos decisiones.
Manchamanteles
De Manuel Machado:
Me siento, a veces, triste
como una tarde del otoño viejo;
de saudades sin nombre,
de penas melancólicas tan lleno…
Mi pensamiento, entonces,
vaga junto a las tumbas de los muertos
y en torno a los cipreses y a los sauces
que, abatidos, se inclinan… Y me acuerdo
de historias tristes, sin poesía… Historias
que tienen casi blancos mis cabellos.
Narciso el obsceno
Para superarlo se cortó el cabello. Por las noches sus dedos volaban por la pantalla y se volvía una stalker.